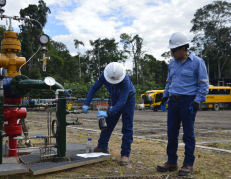Alex Alvear: "Cuando descubrí la música indígena sentí un correntazo"
El cantantautor quiteño toca este 25 de octubre en el Teatro Nacional Sucre, en un viaje por su carrera de más de 40 años
No pudo haber sido más oportuna esta entrevista con el músico quiteño Alex Alvear, no solo por su más reciente álbum, Amor peregrino, y su concierto de este sábado 25 de octubre en la capital, sino por toda la vorágine que vive actualmente el país, con su mirada puesta en el mundo indígena y, de manera especial, sobre la provincia de Imbabura.
Alex nos recuerda que la cosmovisión indígena es un universo formado por muchos mundos, que comparten características, es verdad, pero cada uno con sus propias tradiciones, sus propios mitos, su propia sonoridad; aunque desde el otro lado nos neguemos a ver toda esa riqueza y complejidad.
En su caso, la entrada a ese universo fue la música. Aún recuerda el impacto que significó en su vida dicho descubrimiento. Por un lado, por la fuerza de la interpretación y composición.
Pero también por el sentimiento de vergüenza que lo invadió por haber desconocido una música que está viva, pero se mantiene relegada, silenciada, incluso despreciada.
Esa influencia se nota en su música, que ha explorado con diversos proyectos y agrupaciones muchos estilos como el jazz, el funk, el blues, el rock, ritmos tropicales, afrocubanos y más, siempre impreganados de los colores en los Andes.
De eso y más conversamos con don Alex, en la víspera de su show en el Teatro Nacional Sucre, donde estará acompañado de un gran ensamble de sus colegas y amigos Antonio Arnedo, Wañukta Tonic, Ata Coro, Julio Andrade, Denis Santos, Ainá, Raimon Rovira, Gerson Eguiguren, InConcerto, Ana Cachimuel y Víctor Murillo.
La influencia de la música andina es decisiva para usted.
Sí, sobre todo la música de Imbabura. Descubrirla, literalmente, me cambió la vida. Yo de ‘pelado’ era rockero y solamente quería hacer rock, no tenía ni idea de la música ecuatoriana. Conocía la música mestiza, como el pasillo, albazo, pero casi nada de la música indígena.
Aun ahora se conoce poco de ella...
Imagínate en esa época. No veías música indígena en la televisión ni sonando en la radio ni nada.
¿Cuál fue su entrada a ese universo?
Por casualidad descubrí un disco del emblemático grupo imbabureño Ñanda Mañachi. Y te juro, me dio un correntazo. Por un lado, me cautivó la musicalidad, la calidad de interpretación, los ritmos tan potentes y sencillos a la vez. Y también me afectó muchísimo la vergüenza de estar en un país donde esa música estaba viva y presente, pero yo nunca la vi.
Fue un llamado de atención.
Lastimosamente hasta el día de hoy, lo único que se conoce de los indígenas son las postales o propagandas, o cuando les llaman terroristas.
Un universo desconocido.
Como dice Ortega y Gasset, “yo soy yo y mis circunstancias”. Soy el producto del entorno donde me crío. Si tú eres serrano y te crías en un entorno donde hay montañas, el horizonte está siempre encima de una montaña. Muy diferente en la Costa, donde tú ves todo hasta donde alcanza la vista. En la Costa no tienes estas murallas que te encierran, pero también te protegen.
Hay una especie de melancolía, por así decirlo, que es clave en lo que llamamos música de los Andes.
Hay un error que comete la gente al decir que la música indígena es llorona. Sí hay algunos ritmos y tradiciones que tienen una onda súper melancólica, pero la gran mayoría de los estilos de música indígena son súper ‘power’ (poderosos). Es música que empuja, súper fuerte.
No es lo mismo música indígena que mestiza.
Más bien la música mestiza es muy triste. El pasillo no puede ser más fatalista. O el yaraví, que para mí es la música más triste del mundo por su sensibilidad. Por un lado, sí hay esta melancolía, pero el albazo o pasacalle pueden ser también música súper alegre y vivaz. No se puede generalizar. La tristeza nos atraviesa a la gente de los Andes, pero no es lo que nos define.
Recuerdos del Berklee College of Music
Con Alex también conversamos sobre su paso por el Berklee College of Music de Boston, Masachussets, donde en los ochenta estudió Composición y Arreglos de Jazz. Dos fueron las lecciones más valiosas de aquella experiencia.
“Yo venía de tocar profesionalmente y pensaba que estaba en un gran nivel, pero allá vi chicos de 17 años tocando increíble. Esa fue una lección de humildad muy importante y necesaria que me vino ‘al pelo’”, recordó
Por otro lado, entender el poder de la música para conocer y valorar las diferencias. “Pude compartir con gente de todas partes del mundo, de otras realidades. Exponerte a otro tipo de música y formas de interpretación te permite también aprender de otras culturas. Si todos tuviéramos la oportunidad de conocernos y compartir, ya sea viajando o con experiencias interculturales e intersociales, este mundo sería muy diferente”
Sus proyectos, explicados en sus propias palabras
Rumbasón: Coexistió con Promesas Temporales. Nació colaborando con un grupo que se llamaba El Taller de Música, en Quito, que era un trío de músicos increíbles: Ataúl Fotobar, Diego Luz Uriaga y Juan Mullo. Ellos ya tenían una trayectoria importante, y la contraparte éramos Napo, el percusionista colombiano Jorge 'Caballito' Gómez y yo.
Te juro, desde el primer show la rompimos, porque era justo un momento en el que la izquierda y la juventud se identificaban mucho con esta sensibilidad caribeña. Ahí está la música de Rubén Blades, de Willy Colón, cuando eran muy críticos y contestatarios, y la música de la Nueva Trova. Llenábamos teatros, era una banda muy popular.
Promesas Temporales: Fue un grupo que se creó en Quito con la participación de Hugo Idrovo, Héctor Napolitano, Danny Cobo, David Gilbert, Winfred Schal y yo. La gran mayoría de las composiciones eran de Hugo, de Juan Carlos González, Antonio Flores, otro guayaco, que escribió Amigo trigo, la canción más popular de Promesas Temporales.
Yo jalaba para los Andes. Napo jalaba para el flamenco, para el jazz, para la música caribeña. Hugo, con su estilo. Las composiciones de Juan Carlos González también son un híbrido muy lindo. Para mí, Promesas Temporales fue el despertar de la búsqueda de un sonido, de una identidad, no necesariamente nacional, sino una identidad personal, artística.
Aché: Fue un grupo que cofundé en Boston. Éramos seis: había un sueco, una venezolana, un colombiano, un argentino, un cubano y yo. Tocábamos música afrocubana, de santería, rumba, guaguancó, son viejo, también incursionando en cosas un poco más jazzeras y el songo (ritmo cubano). Fue mi primera banda en Estados Unidos.
De alguna manera fuimos pioneros abriendo las puertas hacia la música cubana en Boston. Fue un vacilón, aprendí un montón, además de explorar mucho dentro de diversas tradiciones y estilos de música afrocubana. Tuvimos el chance de tocar con unos musicotes, como Orlando 'Puntilla' Ríos, que en paz descanse, Daniel Ponce, Anthony Carrillo, que son gente dentro de la percusión latina muy venerada. Nos ganamos un par de nominaciones a los premios del Boston Music Awards.
Mango Blue: A partir de Aché, en toda esa época yo tocaba mucha salsa, con bandas puertorriqueñas y dominicanas y hacía latin jazz también. Pero me empezó a picar un poco el bichito este de "¿quién carajo soy yo?". O sea, yo no soy cubano, no soy boricua, yo soy un 'grindio' de los Andes y me dije que tenía que buscar mi camino. O sea, en ese momento sentía que no era mi música, aunque la amo y la había hecho mía. Ahí es cuando nace Mango Blue.
Para mí fue muy importante, realizamos presentaciones increíbles, nos fuimos a tocar inclusive a la India. Ese grupo sigue vivo. Todos los músicos están en Estados Unidos y cuando yo voy una vez al año a Estados Unidos hacemos toques con Mango Blue. Es un caballo viejo. Ensayamos un día y al día siguiente 'a matar'.
Wañukta Tonic: Es mi proyecto más reciente, nació en el 2015. Es una banda que empezó a raíz de un proyecto con mi hijo Matías. Es como mi retorno a mis raíces rockeras de cierta manera. Tiene un formato y sensibilidad muy rock, pero es otra ensalada porque se incorporan elementos del funk, del blues, del reggae, de la cumbia, de la música africana, del rock pesado, del jazz, con un hilo conductor que son los ritmos y melodías de la música tradicional del Ecuador. Hay mucha influencia de la música de Imbabura también.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!