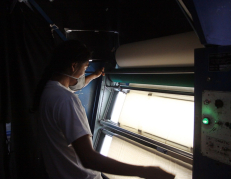Meliponicultura: tradición ancestral que impulsa innovación en Ecuador
La UTPL y Naturaleza y Cultura Internacional lideran proyectos de investigación y conservación con enfoque sostenible.
Seguramente sabes que las abejas son esenciales para el planeta porque ayudan a polinizar las plantas, es decir, a que estas se reproduzcan y den frutos. Pero ¿sabías que no todas las abejas tienen aguijón? Existe un grupo especial llamadas abejas nativas sin aguijón, las cuales no pueden picar. Estas son importantes no solo para la naturaleza, sino también para las personas que viven cerca de ellas, pues su relación con los ecosistemas refleja un equilibrio ancestral entre productividad y conservación.
De Europa a América: el viaje de la abeja europea
Las abejas más conocidas en la producción comercial de miel pertenecen a la especie Apis mellifera, también llamada abeja europea. Originaria de Europa, África y algunas regiones del Medio Oriente, su llegada a América se remonta a 1617, cuando fueron trasladadas desde Londres a las Islas Bermudas. No obstante, fue en 1839 cuando se introdujeron en Sudamérica, con el primer registro documentado en Brasil. Gracias a su gran capacidad de adaptación y alta productividad, la Apis mellifera se ha consolidado como la principal productora de miel a escala mundial.
Carlos Iván Espinosa, coordinador del Laboratorio de Ecología Tropical y Servicios Ecosistémicos de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), advierte que la introducción de esta especie ha causado problemas en los ecosistemas debido a su comportamiento. “La productividad de la miel de esta especie está asociada a la agresividad: mientras más agresiva es, más miel produce”, explica. Esta agresividad provoca el desplazamiento de otras especies, entre ellas las abejas nativas, conquistando los recursos disponibles y afectando la biodiversidad local.
Meliponas: estrategias de convivencia y equilibrio ecológico
Las abejas nativas, que mantienen una alta diversidad en los trópicos, han desarrollado estrategias diferentes. “Hemos encontrado que, aunque estén en los mismos sitios, utilizan recursos ligeramente distintos, dividiéndose la comida de tal manera que no compiten por ella”, señala Espinosa. Este fenómeno, conocido como partición de nicho, permite la coexistencia de distintas especies y demuestra la importancia ecológica de conservar las abejas sin aguijón.
Desde la UTPL, Espinosa y su equipo trabajan junto a Naturaleza y Cultura Internacional para promover la conservación ambiental mediante el uso sostenible de abejas nativas. Estas dependen de entornos con vegetación diversa para mantener su producción, lo que impulsa la preservación de los bosques. “Proteger a las meliponas significa proteger también su hábitat”, comenta el investigador.
Un saber ancestral que vuelve a florecer
La meliponicultura, práctica dedicada a la crianza y manejo de abejas nativas sin aguijón de la tribu Meliponini, tiene raíces ancestrales. En la época prehispánica, los mayas criaban la Melipona beecheii para obtener miel y cera, utilizadas para endulzar alimentos, curar heridas y fabricar velas. En Ecuador, aunque no existen registros formales de esta actividad, los pueblos originarios han aprovechado por siglos los productos de estas abejas, conscientes de su valor dentro de la biodiversidad local.
Además de su papel ecológico, la meliponicultura ofrece ventajas en seguridad y convivencia. Espinosa explica que la producción de miel con meliponas es más segura: “Mientras la Apis mellifera puede ser peligrosa al alcanzar altos niveles de producción por su agresividad, las meliponas permiten tener cientos de nidos cerca de las viviendas sin problemas, lo que favorece su manejo comunitario y familiar”.
Un censo realizado en 2021 por la UTPL y Naturaleza y Cultura Internacional identificó a 326 productores en la Mancomunidad Las Meliponas, en el cantón Puyango, provincia de Loja. Se contabilizaron más de cinco mil nidos y una producción superior a nueve mil litros de miel al año. Diana Encalada, investigadora y docente de Economía de la UTPL, destaca que “además del censo levantamos indicadores económicos, sociales y ambientales para evaluar la sostenibilidad de la actividad. Trabajamos en tres ejes: innovación, investigación y vinculación, para trasladar este conocimiento a las comunidades mediante capacitación y manuales de producción”.
El objetivo, explica Encalada, es lograr que las comunidades sean las principales productoras de manera tecnificada y profesional. “El proyecto busca que el conocimiento generado en la universidad se traduzca en resultados tangibles, generando ingresos sostenibles y fortaleciendo la economía rural”, enfatiza.
Innovación con sabor a miel
El gestor de innovación Galo Ojeda, del Parque Científico y Tecnológico de la UTPL, señala que la miel de melipona es altamente valorada por sus propiedades. “Tiene beneficios inmunológicos, antioxidantes, antimicrobianos y antiinflamatorios. Además, su sabor es único y su composición química le da un alto valor medicinal y nutricional”.
En el marco del proyecto se están desarrollando productos innovadores como cremas, jarabes, barras energéticas y sueros faciales que aprovechan sus propiedades naturales. “Hemos creado jarabes medicinales, exfoliantes y granolas con la miel de melipona como ingrediente activo”, comenta Ojeda.
Para Encalada, el éxito de esta práctica también depende de la conciencia del consumidor. “El mercado tiene un papel fundamental: si los consumidores valoran la sostenibilidad, impulsan una producción responsable que protege el entorno”, sostiene. Los meliponicultores, además, tienden a conservar más el bosque y reducir el uso de químicos, sabiendo que estos dañan a las abejas.