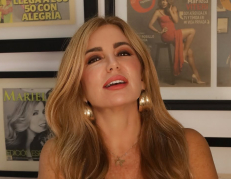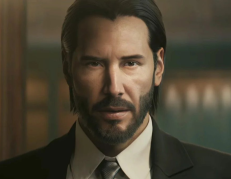Chachis, entre el río, la selva y la memoria
Pese a la modernidad que los rodea, los chachis mantienen vivas sus costumbres. Así redefinen su identidad cultural
El río Canandé amanece plácido, con la neblina que se resiste a disiparse sobre sus aguas verdes y correntosas. En sus orillas, la selva se extiende, tensa como un arco vivo: helechos, ceibas, guayacanes, bejucos enredados, y el canto insistente de loros y tangaras. En la comunidad Guayacana, situada en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, un grupo de mujeres chachis aparece cuando los rayos de sol ya se filtran entre las hojas: ellas van al río para lavar ropa, conversar, recolectar agua. Se oyen risas, el roce del agua, el tintineo de cuentas en los collares que algunas llevan, una señal, dicen, de que la tradición aún palpitante quiere hacerse ver.
Te puede interesar San Joaquín, un polo de turismo vivencial a minutos de Cuenca
José Miguel Añapa, de piel tostada por el sol de la mañana, abre su casa de madera sobre pilotes: cuatro tablas, techo de palma. Entra por la cocina, donde el humo aún se arremolina sobre el fogón. Encima de una piedra caliente, coloca un puñado de hojas verdes: será la yuca para la primera comida del día. A un lado, una madre recoge los huevos de las gallinas, un niño persigue un insecto luminoso que revolotea. La vida en Guayacana fluye entre la pesca, la cosecha, las maderas del monte y el canto de un pájaro que se asoma al piso del mirador.
José comenta que han sembrado yuca, maíz, plátano, cacao y café para subsistir. Y cuando el río los llama, salen: con canoas, con redes, con anzuelos tradicionales. “Antes solo pescábamos con anzuelos, canastas, atarrayas, arpón. Ahora algunos usan linternas, petromax,” dice con voz suave, mientras revisa la red al amanecer, húmeda aún de rocío. Esa pesca tradicional, tan ligada a la noche, al conocimiento del cauce del río, se siente que se va perdiendo.
Cuando las hojas se abren completamente al sol, un grupo de jóvenes parte hacia el monte. Van con machetes, mochilas, linterna en mano. Su objetivo: la carne silvestre. La guanta (roedor montés) ahumada será parte del almuerzo, acompañada de plátano verde, de “bala” o verde cocido. Esa carne, dicen, se fuma para conservarla, para que dure hasta que vuelva otro día de monte.
Bejuco para construir casas o hacer artesanías
Coger madera, palma, bejuco para construir casas o hacer artesanías, son tareas de hombres y mujeres, mezcladas. Mientras recorren la trocha que atraviesa el bosque, el aire huele a tierra mojada, a hojas podridas, a la humedad que sube de los cauces. Se oye el zumbido de insectos, el golpe de machetes y el crujir de ramas. Los miruku, los chamanes de la comunidad, operan en ese bosque: encuentran hierbas curativas, limpian energías, sanan cuerpos y espíritus. Ellos. Su saber es antiguo: “el que daña”, dicen algunos, “viene de ese ser que no se ve, del espíritu del agua, del pillujmu”.
En una vivienda colectiva en Naranjal de los Chachis, Josefina Cimarrón se coloca la falda de colores brillantes, la manta doblada al hombro, los collares de chaquira que ella misma ha ensartado. Piernas desnudas, torso cubierto con una blusa; unos trazos de pintura (cuando la ocasión lo permite) decoran sus brazos, dejando ver figuras geométricas.
Josefina recuerda que cuando niña, su madre vestía “pijtajali” ajustada en la cintura con olor de textura tejida a mano y que los hombres llevaban el camisón “juwali”, sin camisa, con pantalón corto, el sombrero para fiestas. Hoy, eso no es común: la blusa, la camiseta, la influencia de la cotidianidad mestiza han trasladado el cuerpo chachi hacia otro ropaje.
Ana Añapa Quiñónez, de Guayacana, tiene 20 años. Se pone en pie junto al río, mojando los tobillos, y habla del orgullo: “Que se use no solo en fiestas, sino para ir al trabajo, al hogar… que no nos dé pena, que no sea algo solo simbólico”.
Es así como la comunidad Chachi vive un entretejido de pasado y presente; de lucha por mantener su vestimenta, su repertorio espiritual, sus prácticas de caza y pesca, para sostener una memoria cultural que amenaza con diluirse, pero que, al mismo tiempo, señala un camino de resistencia.
Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!