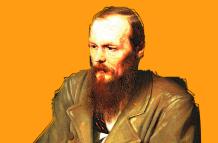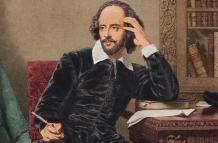La Hoguera de las Vanidades: Tom Wolfe
Con su obra, el autor arrojó un espejo deformante y cruel frente a la sociedad neoyorquina de su tiempo
En 1987, cuando apareció La hoguera de las vanidades, Tom Wolfe no solo publicó una novela: arrojó un espejo deformante y cruel frente a la sociedad neoyorquina de su tiempo, obligándola a mirarse sin maquillaje. La obra fue recibida como un acontecimiento literario y social, porque condensaba en más de setecientas páginas el espíritu de una década marcada por la ostentación financiera, la avidez por el ascenso social y la brutal fractura entre clases, razas y mundos culturales. Lo que Wolfe produjo fue un fresco monumental, comparable en ambición al Balzac de La comedia humana o al Dickens de Tiempos difíciles.
El título mismo, La hoguera de las vanidades, evoca un episodio histórico del Renacimiento florentino: la quema de objetos considerados pecaminosos —libros, espejos, vestimentas de lujo— en la hoguera encendida por Savonarola en 1497. Wolfe lo traslada metafóricamente a la jungla urbana del Manhattan de los ochenta, en la que las vanidades contemporáneas —el dinero, la fama, el poder, el prestigio social— acaban también consumiéndose en un fuego de humillaciones públicas, juicios mediáticos y desplomes personales.
La historia se centra en Sherman McCoy, un exitoso corredor de bonos de Wall Street, que vive en la cúspide de la pirámide social, instalado en un apartamento de Park Avenue y convencido de ser un “amo del universo”, expresión que Wolfe inmortaliza para definir la arrogancia de la élite financiera. Pero el destino de McCoy cambia abruptamente cuando, en compañía de su amante, se adentra en el Bronx, se pierde y termina involucrado en un atropello que hiere gravemente a un joven afroamericano. El accidente, aparentemente banal, abre una caja de Pandora que desata tensiones raciales, ansias políticas y un festín mediático que destroza su vida.
El relato despliega una galería de personajes arquetípicos que encarnan las fuerzas en pugna de la ciudad. Está el fiscal ambicioso, deseoso de capitalizar la indignación de las comunidades negras para escalar en su carrera política; el periodista decadente, en busca de una exclusiva que lo salve de la irrelevancia; los activistas que utilizan el caso como bandera de justicia social; y los jueces, atrapados entre la presión mediática y el cálculo electoral. Todos giran en torno al “accidente” de McCoy, que se convierte en un símbolo de la lucha de clases y razas en la Nueva York de la desigualdad extrema.
Wolfe, periodista de raza y uno de los padres del nuevo periodismo, hace gala de su maestría narrativa para retratar la ciudad como un organismo palpitante. Su prosa, exuberante y detallista, no escatima en descripciones minuciosas de la opulencia de Wall Street ni en el retrato descarnado de los barrios marginales del Bronx. Cada escenario es un microcosmos en el que se reflejan los contrastes brutales de una urbe que podía albergar, a pocas millas de distancia, tanto la riqueza más insultante como la pobreza más abismal.
Pero el verdadero mensaje de la novela va más allá de la crónica de un escándalo mediático o de la caída de un corredor de bonos. Wolfe propone una reflexión sobre el mecanismo por el cual las sociedades necesitan fabricar chivos expiatorios, encender hogueras que consuman las vanidades de algunos para reafirmar un frágil orden colectivo. Sherman McCoy, al principio arrogante y convencido de su inmunidad, termina convertido en víctima sacrificial de un sistema que lo devora para satisfacer culpas colectivas, tensiones raciales y ambiciones políticas. La caída de un “amo del universo” no redime a nadie, pero tranquiliza a la ciudad: convierte en justicia lo que en realidad es espectáculo y en catarsis lo que en verdad es manipulación.
En esa dimensión, la novela es una parábola sobre la fragilidad de las élites y la rapidez con que la fortuna puede tornarse en desgracia. Wolfe demuestra que el poder social y económico es menos sólido de lo que parece: basta un error, un tropiezo, para que los supuestos amos del universo se transformen en víctimas propiciatorias. El sistema necesita héroes, pero también necesita sacrificados. La hoguera no es una anomalía: es el mecanismo que mantiene funcionando a la ciudad.
El contexto histórico acentúa esa lectura. El Nueva York de los ochenta estaba dividido por fracturas raciales y sociales profundas, en una década en la que la exaltación del dinero y el triunfo personal convivían con la marginalidad y el resentimiento acumulado. Wolfe muestra que esas tensiones no se resuelven con justicia, sino con narraciones: los medios de comunicación, los políticos y los líderes comunitarios compiten por imponer el relato de los hechos. La verdad de lo sucedido en el Bronx importa menos que la utilidad pública de la historia, la rentabilidad de su dramatización. De allí el carácter profético de la novela: anticipa el mundo actual, saturado de juicios mediáticos, linchamientos digitales y relatos que pesan más que las pruebas.
El sacrificio de McCoy evidencia también la precariedad de la identidad en una sociedad que confunde éxito con virtud y ruina con culpa. Wolfe señala que lo que mantiene de pie a los individuos no es solo el dinero, sino la reputación, y que la reputación puede ser demolida en cuestión de días. En la religión secular del mundo moderno, los símbolos —la dirección, la ropa, el colegio de los hijos, los contactos— funcionan como sacramentos. Perderlos es equivalente a perder la salvación. McCoy no cae solo porque comete un error: cae porque su caída resulta útil para confirmar la fe colectiva en un orden donde los privilegios deben ser castigados de vez en cuando, para que la maquinaria de las vanidades siga encendida.
Wolfe nunca oculta su vocación satírica. Su mirada es quirúrgica y mordaz: se burla de la pedantería de los banqueros, de la hipocresía de los políticos progresistas que predican justicia social mientras buscan votos, de la frivolidad de los medios que fabrican escándalos, y de la superficialidad de una élite cultural obsesionada con la corrección política. La ironía atraviesa cada página, pero no se reduce a un gesto burlesco; su sátira es también una forma de desvelar mecanismos profundos de poder y manipulación. Lo que pone en evidencia no es simplemente que los ricos pueden ser derribados, sino que toda la sociedad participa en la quema, y que la hoguera consume a todos por igual.
Más de tres décadas después, La hoguera de las vanidades mantiene su vigencia porque desnuda un mecanismo que aún gobierna la vida pública: el tránsito de los hechos al relato, de la responsabilidad a la apariencia, de la justicia a la expiación. Wolfe advierte que, en ecosistemas donde la reputación pesa más que la verdad, cualquiera puede ser madera seca en la próxima hoguera. Por eso, su novela no es solo la radiografía de una década de codicia, sino un tratado incómodo de antropología cívica: cómo fabricamos culpables, cómo negociamos nuestras culpas en el mercado del prestigio, cómo el éxito se disfraza de virtud y la humillación de justicia.
Leída hoy, la obra dialoga con culturas saturadas de redes sociales, titulares virales y tribunales digitales. Cambian los medios, pero no la gramática: un caso individual se convierte en símbolo colectivo, la carrera por fijar el relato desplaza a la búsqueda de la verdad, la condena pública antecede al juicio. Ese es el mensaje intrínseco y profundo de la novela: que vivimos en sociedades que necesitan hogueras constantes para sentirse moralmente estables, aun a costa de sacrificar la verdad. Wolfe levanta un espejo que deforma y, al hacerlo, revela. Nos recuerda que la vanidad —esa necesidad de ser visto, aprobado, exhibido— no es debilidad de unos pocos, sino pulsión estructural de la modernidad. Y que mientras creamos que la caída del otro nos purifica, seguiremos alimentando hogueras que iluminan poco y consumen demasiado.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!