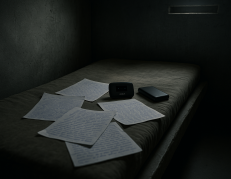Mashua, un tesoro medicinal que aún resiste en el páramo
Una bebida ancestral que atrae a cientos de personas que buscan “curar sus males”
En Ambato, entre la calle 12 de Noviembre y Montalvo, el aroma y sabor de las aguas medicinales llama la atención de quienes caminan por el centro.
Te puede interesar Cultura Divina, legado afro que une fe y tradición
Allí, el yachak Alberto Chango, del pueblo Chibuleo, comparte saberes que heredó de los taitas y mamas, guardianes de la tierra. Tras sobrevivir a la leucemia gracias a las plantas de su comunidad, lleva más de 35 años investigando los beneficios de cada especie, convencido de que en ellas late la raíz de la vida.
“Desde niño buscaba plantas en el páramo, siempre tuve ese llamado”, recuerda. Ahora, con tristeza, advierte que las huertas tradicionales han sido reemplazadas por construcciones, lo que provoca la desaparición de muchas especies nativas.
“En Mulacorral todavía hallamos plantas como el yacunabo o la paja blanca, pero cada vez cuesta más”, explica. En medio de esa lucha por la preservación, destaca una raíz humilde y poderosa: la mashua, conocida también como papa oca.
La mashua crece en los Andes entre los 2.800 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Su historia se remonta a muchos años, cuando los pueblos originarios la cultivaban junto a la papa, el olluco y la oca.
Tiene múltiples beneficios
Con sus colores vivos —amarillos, naranjas y rojos—, este tubérculo sorprende tanto por su belleza como por sus múltiples beneficios. Según Alberto Chango, la mashua no solo es alimento, sino medicina.
“Tiene colágeno, zinc, proteínas y minerales. Es buena para la anemia y para fortalecer los nervios”, detalla. Basta lavarla, endulzarla y cocinarla para obtener una bebida que revitaliza. También puede licuarse y convertirse en una infusión energética.
La doctora Marcia Masaquiza, originaria de Salasaka, coincide en que la sabiduría indígena no se equivoca: “Desde la antigüedad, las plantas han sido la raíz de todas las curas. La mashua es un ejemplo de cómo la naturaleza nos provee de lo que necesitamos para equilibrar el cuerpo”.
Nutricionalmente, la mashua ofrece 20% menos de calorías que la papa, pero concentra mayor cantidad de vitamina C. También aporta hierro, vitamina A y K, lo que la convierte en un aliado contra la anemia y el cansancio.
En la cocina, su versatilidad conquista: se consume cocida, frita, en sopas o purés, y hasta se transforma en mermeladas y dulces. Pero no todo queda en el paladar. Usada como emplasto, la mashua calma picaduras de insectos y desinflama zonas sensibles del cuerpo, un saber transmitido de generación en generación en las comunidades andinas.
“Es una planta que crece como la mala hierba, pero es un tesoro que sana”, afirma Chango, quien insiste en que debe rescatarse su cultivo y evitar que caiga en el olvido.
La historia de la mashua no es solo nutricional, sino cultural. En ella se refleja la conexión de los pueblos indígenas con la tierra y el equilibrio espiritual que ofrecen sus alimentos. Cada raíz sembrada es un acto de resistencia frente al olvido y una ofrenda a los ancestros.
Para Alberto Chango, hablar de la mashua es hablar de identidad. “Es nuestro deber mantener vivas estas plantas, porque en ellas está la fuerza de los pueblos. No solo alimentan el cuerpo, también sostienen el espíritu”.
Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!