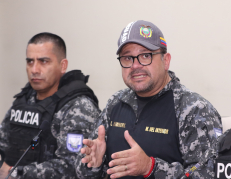Fusarium, las lecciones que deja Colombia
Tras seis años luchando contra el Fusarium, el país vecino logró contenerlo con bioseguridad, unión y ciencia
“Tenía 12 años cuando llegó el mal de Panamá a Machala. Vi llorar a la gente porque arrasó con plantaciones enteras de todo tipo”. La frase del ingeniero agrónomo, Víctor Hugo Quimí no, es solo un recuerdo personal: es una advertencia.
Te invitamos a leer: Experto bananero: “El Fusarium R4T no necesita visa ni pasaporte”
El Fusarium Raza 4 Tropical, que ahora amenaza con atacar las raíces del banano y el plátano, no distingue entre productor grande o pequeño, ni entre finca exportadora o de auto consumo. Su avance podría ser silencioso, persistente y devastador. Y su trayectoria en América del Sur parece seguir un patrón: apareció en Colombia en 2019, en Perú en 2021, en Venezuela en 2023, y ahora, en 2025, amenaza a Ecuador.
Esto porque el pasado lunes, el ministro de Agricultura, Danilo Palacios, confirmó que una planta de banano de una finca de El Oro dio positivo. Aunque detalló que la enfermedad está contenida, las alarmas en el sector bananero han vuelto a sonar.
Quimí explica que el Fusarium se dispersa por suelo infectado, ropa, herramientas, agua de riego y material vegetal contaminado. “Este organismo tiende a evolucionar, a mutar. Si no se actúa en conjunto, no hay forma de contenerlo”, advierte.
La importancia de crear un puesto de mando unificado
Tras seis años de confirmar la presencia de este hongo, Colombia podría dejar lecciones a Ecuador, pues los estudios dicen que logró enfrentar este problema con rapidez y estructura. Mónica Betancourt, investigadora de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), detalla que se conformó un Puesto de Mando Unificado, donde todas las instituciones se sentaban a definir tareas concretas de contención, prevención y manejo.
Cada entidad respondía mensualmente por sus acciones. En 2019 se detectaron seis fincas afectadas, y se aplicó un protocolo estricto: erradicación de plantas enfermas y de las circundantes en un radio de 10 metros cuadrados, aplicación de un kilogramo de urea por metro cuadrado para alterar la química del suelo y evitar la propagación. Aunque la curva de crecimiento ha sido lenta, hoy hay 20 focos activos en los departamentos de La Guajira y Magdalena.
La clave, según Betancourt, ha sido la bioseguridad. El 80-95% de las fincas bananeras colombianas tienen protocolos activos. Hay una única entrada, botas propias, pediluvios entre lotes, y vigilancia continua con cuadrillas que detectan síntomas.
Si no se cumple, se pierde el registro de exportación. Además, Colombia redefinió el concepto de cuarentena: no como cierre total, sino como restricción de nuevas siembras y cumplimiento de medidas estrictas. “La finca sigue produciendo, pero bajo control. Si no aplica el protocolo, pierde su registro de exportación. Así de claro”, afirma.
En Ecuador esa receta podría servir de guía; no obstante, la radiografía de su cultivo ‘siembra’ otros desafíos. En el país existe, en cambio, una estructura productiva más fragmentada. El 62 % de las 200.000 hectáreas están en manos de pequeños y medianos productores, lo que podría dificultar su contención. Hay cuadrillas que se mueven entre fincas, guardarrayas compartidas por hasta diez productores, y vías de penetración que facilitan la dispersión.
Quimí concuerda en que la única salida es la unión. “Hay que despojarse del egoísmo y del quemeimportismo. Este es el momento de que el Estado, los productores, los transportistas, los insumistas, las cartoneras y la empresa privada trabajen juntos. No se trata solo de salvar una industria, sino de proteger el sustento de dos millones de personas.”
Raúl Jaramillo, director del INIAP, en entrevista pasada con EXPRESO, confirmó que Ecuador no está de brazos cruzados. “Tenemos un plan que está dando buenos resultados contra el Fusarium Raza 4. El hongo produce esporas que pueden permanecer en el suelo por años. Una vez contaminado, probablemente nunca se pueda erradicar.”
La estrategia incluye la aplicación de tricoderma, un microorganismo que desplaza patógenos y recupera la microflora del suelo. Ya hay cerca de 6.000 hectáreas tratadas en El Oro, Manabí y Esmeraldas, y la meta es llegar a 10.000. “Lo hemos comprobado en laboratorio, invernadero y campo. Funciona contra Fusarium Raza 4 y Raza 1”, asegura.
Además, el INIAP está probando materiales tolerantes desarrollados en Filipinas, Taiwán y Australia. La intención es encontrar variedades que expresen resistencia. La empresa privada también está impulsando estas soluciones, aunque Jaramillo advierte que no basta con tener alternativas: hay que validarlas científicamente. “El que no lo hace, pierde sus plantaciones”, sentencia.
Quimí propone crear un fondo de contingencia, como hizo Costa Rica en 2019. Los productores aportaron, el Estado también, y se pudo financiar investigación y preparación. “Aquí no hay recursos suficientes, pero sí voluntad. Hay que organizarse”, insiste.
Pero también pidió la garantía de que esos recursos sean usados para los fines que se afirma. También menciona el uso de extractos vegetales que inducen inmunidad en las plantas, probados en tres localidades de Los Ríos. “Mientras más alternativas tengamos, mejor. Pero hay que investigar y probar. No todo lo que se ofrece en el mercado funciona.”
Los representantes de los distintos sectores concuerdan en que el desafío es colectivo. Enfatizan en que no se trata de esperar una solución milagrosa, sino de aplicar medidas concretas, replicar buenas prácticas y construir una estrategia nacional. Especialmente porque es uno de los productos estrellas de la exportación nacional.
¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUI