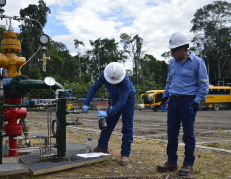Carlos Alfonso Martínez | Pocos amigos, muchos conocidos: el caso de Isla Mocolí

¿Cómo se deja de ser simplemente un conocido cuando lo único que une es la indiferencia y la conveniencia?
Lo ocurrido en la isla Mocolí no es un accidente ni una casualidad. Es la consecuencia lógica de la codicia y de la complicidad activa de una sociedad corrompida, hipócrita y profundamente complaciente.
Durante años hemos presenciado la descomposición moral del país y decidimos mirar hacia otro lado. No era un problema urgente mientras no interrumpiera nuestra rutina, nuestros negocios o nuestra comodidad. Y cuando fue posible, incluso supimos sacar provecho: vendimos la conciencia por una invitación, por aceptación social o, sin rodeos, por dinero.
(Otra reflexión de este columnistas: Carlos Alfonso Martínez | Samborondón sin agua por cortes de Amagua)
Todo esto ocurrió sin importar el futuro de nuestras propias vidas ni el de un país cada vez más sometido a la violencia. Hemos normalizado la muerte violenta como si fuera parte del paisaje, como si asesinar a alguien fuera un daño colateral inevitable. Esa normalización no es inocente: quienes justifican, minimizan o relativizan los asesinatos son tan cómplices como quienes aprietan el gatillo.
El año pasado escuché, una y otra vez, a conocidos explicar con liviandad las muertes que se producen a diario en el país. Cada conversación dejaba la misma sensación: asco. Asco de tener que dar la mano a personas capaces de convivir con la barbarie siempre que no les toque de cerca; asco de sonreír por compromiso frente a una miseria moral tan evidente. Romper una amistad puede ser doloroso, incluso traumático, cuando es genuina. Pero ¿cómo se deja de ser simplemente un conocido cuando lo único que une es la indiferencia y la conveniencia?

El triple crimen en Mocolí
Basta revisar los asesinatos ocurridos en la vía Samborondón en los últimos cinco años para entender que lo sucedido en Mocolí no es un hecho aislado. No fue mala suerte ni un evento excepcional.
Aquella noche se rompió la burbuja. Se desmoronaron todos los protocolos de seguridad de los que tanto presumen urbanizaciones privadas, compañías de seguridad, administradores y moradores. El supuesto escudo invulnerable se evaporó y dejó al descubierto una verdad incómoda: la vida humana es frágil, incluso detrás de muros, garitas y cámaras.
Hoy muchos propietarios de la zona sienten miedo. Y es comprensible. Lo que no es comprensible —ni aceptable— es la hipocresía. El miedo llega tarde, cuando durante años han sido colaboradores necesarios de ese mismo sistema criminal que ahora los amenaza.
Hicieron negocios, compartieron mesas, abrieron las puertas de sus casas, los aceptaron como vecinos y los exhibieron con orgullo en los círculos sociales y clubes más exclusivos de la ciudad.
No puede existir una doble moral sin consecuencias. No se puede condenar la violencia cuando deja de ser conveniente y tolerarla cuando genera beneficios. Cada mañana deberíamos tener el valor de mirarnos al espejo y preguntarnos si realmente somos personas dignas de respeto o simples cómplices bien vestidos.