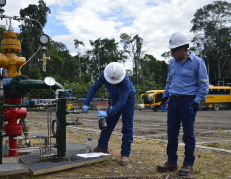Sobrevivir a un vuelo no es solo llegar al destino
Cambiar de entorno tiene su magia y su caos: exige estilo, buen ánimo y una paciencia que sorprende
Dicen que viajar te abre la mente. A mí, más bien, me abre el apetito. Mi cuerpo parece tener un radar que detecta el modo “vacaciones activado” y empieza a acumular reservas como si fuera a hibernar. Empiezo a engordar solo con mirar la botella de agua que tomo “para no deshidratarme” y, cinco minutos después, ya estoy haciendo fila para el baño, pero de eso hablaremos más adelante.
Llegar al aeropuerto es toda una aventura. Está el clan familiar despidiendo a un viajero como si se fuera a Marte: llantos, selfies y hasta mariachis; el tipo que te examina con la mirada como si trabajara en aduana; y el señor del plástico que quiere envolver hasta tu dignidad “por seguridad”. Es un purgatorio moderno: no estás en casa, ni en el paraíso, y ya te sientes culpable de algo.
Si el viaje es de compras, voy ligera de equipaje; al regreso, ya estoy rezándole a todas las vírgenes para que la señorita del mostrador finja ceguera ante el exceso de peso. La física y la moda se declaran la guerra: ¿Cómo puede una sandalia pesar tanto? Distribuyo mis compras en tres maletas, el bolso y la cartera, y llevo encima cuatro camisetas, dos pares de medias y tres chalecos. Después de tanto esfuerzo persiguiendo el “último grito de la moda”, ni loca lo dejo atrás… aunque tenga que usarlo como turbante.
Demos gracias que ya no hay que quitarse los zapatos en el control. Antes era humillante: arreglada y descalza, intentando mantener la dignidad mientras los bolsos de otros pasajeros llegan antes que el mío. Y siempre, la mirada de sospecha del guardia que cree que mi crema de manos es material explosivo
Superado ese trauma, llega la fila interminable para embarcar. Todos corren como si el avión fuera un bus urbano. Encuentro mi asiento junto a la ventana -porque me gusta admirar las nubes de algodón que la creación puso solo para mí- y me dispongo a relajarme. Pero no, mi vecino parlanchín, de esos que hacen hablar hasta las piedras, decide entablar conversación.
Llega el lunch, un intento de engaño culinario que nos sirven en bandeja. El olor a carne sancochada invade la cabina y percibo una empanada viajera de incógnito. Pido una copa de vino, por salud mental, pero el vecino sigue interrogando sobre nuestro destino, y yo empiezo a pensar que debería haber pedido lago más fuerte.
La azafata aparece como una visión celestial: sonrisa impecable, moño perfecto y serenidad inalterable. Se enciende la señal de “abrochar cinturones” y el capitán, con voz de galán de radio nocturna, anuncia: “atravesamos una pequeña turbulencia”. Pequeña, dice él, mientras yo rezo en todos los idiomas y considero abrazar al vecino, que de repente me parece bastante atractivo ante un aterrizaje forzoso.
Las copas de vino hacen efecto y llega el momento inevitable: ir al baño. Ese cubículo diminuto donde apenas puedes moverte sin golpearte la cabeza. Entre turbulencias y espacio mínimo, me siento como una frutilla dando vueltas en la licuadora, aunque la señal de “no moverse del asiento” ya esté apagada.
Una llegada pacífica
Cuando finalmente tocamos tierra, los pasajeros aplauden -porque en Latinoamérica no confiamos ni en los frenos hidráulicos-. Me levanto como puedo, esquivando maletas, bolsos y codazos, y avanzo hacia la salida, despeinada, deshidratada, pero viva.
Viajar me enseña mucho: que la elegancia no sobrevive a un vuelo, que el control migratorio detecta hasta tus malas decisiones, y que, pase lo que pase, siempre habrá alguien recordándote que “el clima en destino es agradable”, aunque tu peinado diga lo contrario.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!