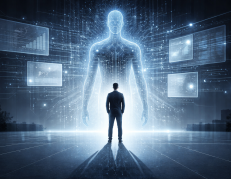ESPOL revela el valor nutricional de las bebidas fermentadas indígenas
El proyecto busca estandarizar parámetros químicos y promover el consumo responsable de bebidas tradicionales
En la Amazonía ecuatoriana, la chicha de yuca y la chicha de chonta no solo son parte del compartir cotidiano: son símbolo de identidad, herencia y nutrición ancestral. Desde esa mirada, la Facultad de Ciencias de la Vida de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) desarrolla un estudio que busca rescatar y comprender el valor nutricional, cultural y sostenible de las bebidas fermentadas tradicionales.
La investigación fue liderada por Ronny Lasso, alumni de la carrera de Nutrición y Dietética, como parte de su tesis de maestría en Biociencias Aplicadas con mención en Biodescubrimiento, bajo la dirección de la docente e investigadora Andrea Orellana. En el equipo también participaron la antropóloga María Gabriela Zurita, del Instituto IKIAM, y otros investigadores, dentro de un proyecto financiado por la Comunidad Europea.
Un legado científico con raíces ancestrales
El estudio forma parte de una revisión sistemática sobre las bebidas fermentadas de Latinoamérica, siguiendo el protocolo internacional PRISMA, de estudio de datos. Su objetivo, explica Orellana, fue “analizar científicamente las bebidas tradicionales indígenas, revisando su aporte nutricional y los posibles riesgos derivados de compuestos como las aminas biógenas o fenoles, pero también su valor cultural y social”.
De acuerdo con los hallazgos, la chicha de yuca y la chicha de chonta, elaboradas a partir de tubérculos y frutos amazónicos, aportan energía, fibra, vitaminas A y C, y grasas saludables, además de actividad antioxidante, un parámetro poco estudiado hasta ahora. Estos resultados, señala Orellana, “confirman lo que las comunidades ya sabían de forma empírica: que sus bebidas no solo nutren, sino que fortalecen su bienestar físico y simbólico”.
Hacia una alimentación sostenible y con identidad
La docente de la ESPOL destaca que esta línea de investigación busca estandarizar parámetros nutricionales de bebidas que, aunque tradicionales, carecen de tablas químicas o guías oficiales. “Queremos que este conocimiento sea la base para políticas alimentarias y estrategias de salud pública, que reconozcan estos productos como alimentos funcionales”, enfatiza.
Además, el proyecto abre la puerta a una economía circular indígena, donde la estandarización permitiría a futuro la comercialización responsable y sostenible de estas bebidas. “Un etiquetado nutricional validado les da visibilidad, fomenta la sostenibilidad y puede beneficiar económicamente a las comunidades amazónicas”, sostiene Orellana.
Un trabajo colaborativo entre ciencia y territorio
El componente social del estudio fue posible gracias a la participación de María Gabriela Zurita, antropóloga del IKIAM, quien facilitó el contacto con los líderes comunitarios. Su aporte permitió acceder a la cosmovisión y prácticas ancestrales ligadas a la fermentación.
La Facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL, una de las más jóvenes del campus, impulsa desde la carrera de Nutrición y Dietética proyectos que integran la biología molecular, la alimentación saludable y la sostenibilidad ambiental, demostrando que el conocimiento científico puede dialogar con los saberes ancestrales.
“Este estudio es apenas el inicio”, concluye Orellana. “Aspiramos a ampliar el trabajo a otras comunidades del país y crear una base de datos nacional que preserve este patrimonio biocultural y lo conecte con la innovación científica”.