Lolo vs. Pocho, qué pereza
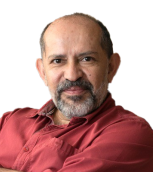
'La ética del trol no solo es una estrategia al servicio de políticos: es una manera de entender lo público que han abrazado miles de personas con nombre y apellido’.
Del exdiputado socialcristiano Alfonso Harb, Santiago Roldós dijo hace algunos años que “no tiene ideas sino ocurrencias”. Y eso que todavía no se habían inventado las redes sociales, donde el exceso de ocurrencias para combatir ideas parece haber desbordado el debate público y donde Harb es un personaje en toda regla.
De los traseros meneantes de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl tuiteó el Pocho Harb que le parecían dos envases de cocacola, uno mediano y otro tamaño familiar, ambos riquísimos. El derecho de ofenderse con semejante disparate es libre. La libertad de criticarlo por machista y troglodita, indiscutible. La idea de que se deberían penalizar ese tipo de manifestaciones, una ocurrencia. Otra.
En el mundo de las redes sociales, la ética del trol se ha convertido en un modelo de conducta. El trol vive del éxito y su éxito consiste en expulsar la racionalidad del debate público. Ante la compasión responde con crueldad; ante la dignidad, con desvergüenza; ante la ironía, con sarcasmo; ante el sarcasmo, con vulgaridad. Es imposible enfrentarlo con argumentos lógicos o con respuestas emocionales normales porque un trol está entrenado, precisamente, para obligar a las ideas a retirarse. Esa es su dicha y su victoria: que le den cuerda.
Pero la ética del trol no es solamente una estrategia al servicio de quienes lo financian, sino que hace parte del espíritu de una época entregada en brazos del populismo de izquierda o de derecha: es una manera de entender lo público. Por ello, miles de internautas con rostro, nombre y apellido, personas llenas de ocurrencias, se han alistado voluntariamente a las milicias de la irracionalidad. Debatir con ellos es entrar en un bucle virtual que no conoce retorno, donde la desvergüenza se manifestará con intensidad creciente y donde, en la medida en que el debate en cuestión se convierta en un acontecimiento mediático, la irracionalidad no hará sino multiplicarse.
Es lo que ocurrió cuando Lolo Miño, una abogada feminista especializada en Derechos Humanos, decidió no solo replicar al disparate del Pocho Harb sobre los envases de cocacola sino engarzarse con él en un debate. Se dirá que al machismo, a la misoginia y al discurso del odio (pues como tal se calificaron los desvaríos del Pocho) hay que combatirlos donde se encuentren. Puede ser. Más sensato parece, sin embargo, saber elegir qué combates vale la pena librar y cuáles no.
Los 15 minutos de estrellato que proporciona una aparente victoria sobre personajes como el Pocho (conseguir que le cierren la cuenta, por ejemplo) no se justifican si se considera todo lo que se pierde. Porque no tardará en abrir otra y volver con nuevos bríos, ahora revestido del aura de víctima de la censura. Sus partidarios redoblarán la violencia de sus comentarios y el bucle de la irracionalidad y la desvergüenza crecerá y crecerá: exactamente el efecto contrario al que sin duda buscaba Lolo Miño, quien solo habrá conseguido convencer de la justicia de su causa a quienes ya estaban convencidos.
Por eso, hay un mecanismo mucho más provechoso y limpio: la indiferencia o el bloqueo. Claro que no da ‘likes’, no da retuits, no aumenta el número de seguidores ni convierte a nadie en la estrella justiciera del Twitter por un día o dos. Pero para el debate público es más saludable. Y de eso se trata, ¿no?







