Roberto Aguilar | Más que ministro, un carcelero
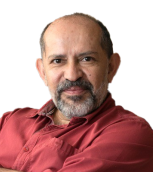
Quizás adoptar la cadena perpetua como pena máxima. Lo que sea, pero sin mazmorras, sin carceleros fungiendo de ministros
Dice la Constitución que la finalidad del aparato penitenciario es “la rehabilitación integral de las personas sentenciadas para reinsertarlas en la sociedad” (artículo 201): una visión humanista del castigo que, necesariamente, excluye la pena de muerte y la cadena perpetua de nuestro sistema penal.
No son pocos los que discrepan de este principio. Entre ellos hay notables penalistas con larga experiencia y profundo conocimiento de la mentalidad criminal. Dicen (y quizás están en lo cierto) que algunos delincuentes no tienen rehabilitación posible. Se refieren a aquellos asesinos, violadores o incluso exfuncionarios corruptos cuyo desprecio por la vida humana, el bienestar del prójimo o el bien común es tan profundo, que hunde sus raíces en capas inamovibles de su personalidad. De ser eso cierto, la rehabilitación y reinserción social de esas personas es una peligrosa utopía.
El debate quedó pendiente pero no debería hacer falta una asamblea constituyente para abordarlo. La deriva en la que el sistema penitenciario ecuatoriano está embarcado, con lo que parece ser la aprobación de la mayoría, exige redefiniciones y reformas inmediatas.
Lo que no podemos hacer como país es precisamente lo que estamos haciendo (y no de ahora, desde hace años): actuar como si ya hubiéramos resuelto ese debate. Peor aún: actuar como si hubiéramos decidido que la rehabilitación es imposible no en algunos casos sino en todos. Construir, por tanto, y mantener, cárceles donde los sentenciados entran no a rehabilitarse sino a cumplir su temporada en el infierno como una suerte de conscripción penal. Ponerlos a sufrir, ser humillados, ser tratados como escoria, experimentar el desprecio que la sociedad siente por ellos, recibir un tratamiento de violencia continua, probablemente morir (por decapitación o tuberculosis, da lo mismo, a nadie le importa) y cultivar el resentimiento y el odio. Con suerte salir, más curtidos y más perversos, para vengarse del mundo.
En suma: encerrar a los malos para volverlos peores. Sólo una sociedad estúpida y suicida actúa de esa forma.
La Roca, ese diseño socialcristiano que al correísmo y al noboísmo les fascinó, donde los sentenciados pasan encerrados en un hueco todo el día. Ahora, la cárcel del Encuentro, donde a lo anterior se suma la incomunicación absoluta. Lo nuevo del nuevo Ecuador consiste en volver a las mazmorras del Antiguo Régimen. Construir de nuevo La Bastilla les parece novedosísimo.
John Reimberg, más que ministro un carcelero, a quien la estupidez suicida de la sociedad le viene como anillo al dedo, ha añadido un componente más a esta barbarie: el secreto. “Quítense de la cabeza que va a haber visitas”, ha dicho. Ni del defensor del Pueblo (a quien se le negó la entrada) ni del defensor de nadie. Con el pretexto de la “máxima seguridad”, acaba de levantar la primera institución pública que se cree al margen del escrutinio de la sociedad y está exenta de rendir cuentas. Lo cual es intolerable en democracia.
El debate sobre el sistema penitenciario es urgente. ¿Debe ser la rehabilitación su objetivo? Si la respuesta es no, hay que rediseñarlo en Derecho. Quizás adoptar la cadena perpetua como pena máxima. Lo que sea, pero sin mazmorras, sin carceleros fungiendo de ministros, sin estupideces suicidas.







