Esta guerra fría es diferente
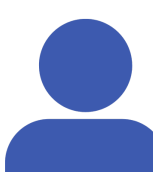
EE. UU. desde la caída de la URSS ha buscado unir a sus aliados tras una estrategia de “desvinculación” y “reducción de riesgos”
Hace poco el presidente estadounidense Joe Biden llevó a los líderes de sus aliados, Japón y Corea del Sur, a Camp David para conversar sobre la manera de contener a China y limitar la influencia rusa (ejemplo, en la región africana del Sahel, que recientemente experimentó una seguidilla de golpes de Estado). Mientras tanto, los líderes de los países del grupo BRICS -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- se reunieron en Johannesburgo a criticar el dominio occidental de las instituciones internacionales establecidas después de la II Guerra Mundial. Fue suficiente para que los historiadores de la Guerra Fría experimentaran un déjà-vu. Hoy el principal adversario de Occidente es China, no la URSS, y el BRICS no es el Pacto de Varsovia, pero ahora que el mundo está entrando en un período de incertidumbre tras la caída del orden posterior a la Guerra Fría, hay suficientes paralelismos como para convencer a muchos de regresar a modelos conceptuales previos a 1989 para prever qué ocurrirá (entre ellos, EE. UU. y China, aunque apuestan a modelos diferentes). Entre el final de la II Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín las dos fuerzas principales que definieron el orden internacional fueron el conflicto ideológico, que dividió al mundo en dos bandos, y la búsqueda de independencia, que llevó a la proliferación de estados: de 50 en 1945 a más de 150 entre 1989 y 1991. Aunque ambas fuerzas interactuaron, primó el conflicto ideológico: las luchas por la independencia a menudo se convirtieron en guerras subsidiarias y los países se vieron obligados a unirse a uno de los bloques o a definir su situación como “no alineados”. Mientras es posible que EE. UU. espere una nueva guerra fría que responderá principalmente a polarización ideológica, China parece apostar a la fragmentación mundial. Ni siquiera los aliados más cercanos a EE. UU. son inmunes a la tendencia a la fragmentación, pese a todos los esfuerzos de los líderes estadounidenses. Tal vez la mayor sorpresa de la semana pasada haya sido el anuncio del BRICS de que seis países -Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos- se convertirán en miembros de pleno derecho a principios del año que viene. Más allá de las editorializaciones previas a la cumbre, China no se hace ilusiones de que países como Arabia Saudita y EAU se unan como parte de un bloque antioccidental de buena fe; las metas chinas son más sutiles. Cuando los países se unen al BRICS aumenta su libertad de acción, por ejemplo, porque les ofrece mayor acceso a fuentes alternativas de financiamiento o, en algún momento, una alternativa genuina al dólar estadounidense para el comercio, las inversiones y las reservas. Un mundo en el que los países no dependen de Occidente sino que pueden explorar otras opciones es mucho mejor para los intereses chinos de lo que jamás podría serlo una alianza más estrecha y leal a China. La imagen que emerge es la de un mundo en el que las superpotencias carecen de suficiente peso económico, militar o ideológico para obligar al resto del mundo -en especial a las ‘potencias intermedias’, cada vez más seguras de sí mismas- a tomar partido. Desde Corea del Sur y Níger hasta los nuevos miembros del BRICS, los países pueden permitirse avanzar con sus propias metas e intereses en vez de jurar fidelidad a las superpotencias. Al contrario de lo que las apariencias pueden indicar a muchos, principalmente en EE. UU., la nueva guerra fría no parece estar basada en la antigua lógica de la polarización, sino en una nueva, de fragmentación. A juzgar por el crecimiento del BRICS, no parecen faltar países a los que esa nueva lógica les resulta atractiva.







