Estados Unidos, en manos de una calamidad
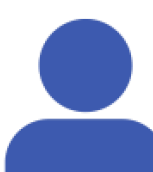
Floyd, luchando por su vida, imploraba que lo dejaran respirar.
Para Estados Unidos ha sido una calamidad que la coincidencia este año de dos tragedias nacionales (la crisis de la COVID-19 y el legado de racismo del país) haya encontrado la Casa Blanca ocupada por una persona inestable y totalmente inepta para gobernar. Hasta ahora, el resultado de la incapacidad del presidente Donald Trump para enfrentar la pandemia ha sido más de 112.000 muertes, una de las mayores tasas mundiales de mortalidad per cápita por COVID-19, mientras el coronavirus todavía se está extendiendo a áreas antes no afectadas. La crisis sanitaria también provocó la peor desaceleración económica en EE. UU. desde la Gran Depresión de los años treinta. Por como se han desarrollado los acontecimientos, no es exagerado decir que el experimento estadounidense (que el mes próximo cumple 244 años) está en serio peligro, incluso más que durante la crisis constitucional causada por el escándalo de Watergate en los setenta. La pandemia coincidió con la última de una larga serie de escándalos raciales, y el país explotó. Millones de estadounidenses confinados presenciaron una y otra vez el asesinato a sangre fría de un hombre negro desarmado y esposado, George Floyd, a manos de cuatro policías de Minneapolis. Floyd, luchando por su vida, imploraba que lo dejaran respirar. El asesinato de Floyd sacudió la conciencia del país. Presentó a los estadounidenses una imagen inequívoca del verdadero significado de la «brutalidad policial». Tras semanas de encierro por las medidas de cuarentena y distanciamiento social, la población había acumulado energía reprimida, y las grabaciones de la muerte de Floyd la liberaron. Las protestas comenzaron en Minneapolis al día siguiente y pronto se extendieron por todo el país, con decenas de miles de participantes de todas las razas y edades. Aquellos que cometieron actos de violencia, saqueo y vandalismo (incluida la quema de autos policiales) fueron un cebo para Trump, cuya forma de hacer política se basa en provocar la indignación de sus partidarios. Trump quiere dar imagen de tipo duro y es autoritario hasta la médula. Pero cuando los manifestantes colmaron los alrededores de la Casa Blanca, decidió (o al menos eso dijo) que era hora de «inspeccionar» el mastodóntico búnker subterráneo de la presidencia. Sin embargo, la Casa Blanca misma ya era un búnker antes de eso: durante el caos que siguió al asesinato de Floyd, la altura del vallado que la rodea se extendió a casi el doble. Otro hecho que sacudió la conciencia nacional fue el muy inquietante uso de la fuerza para expulsar a manifestantes pacíficos de la plaza Lafayette frente a la Casa Blanca, una violación de sus derechos. La propuesta de Trump de llenar las ciudades estadounidenses de tropas en servicio activo provocó un rechazo generalizado. Uno tras otro, numerosos exoficiales militares de alto rango (incluido James Mattis, el general de los Marines retirado que ocupó la secretaría de Defensa hasta el año pasado) criticaron abiertamente al presidente. Si bien el levantamiento nacional contra la violencia policial racista generará algunas reformas, una mera reconsideración del papel de la policía (por más radicales que sean los resultados) no eliminará el racismo, enorme estigma que dejó en EE. UU. la adherencia de los padres fundadores al esclavismo.