El hijo feo de Guayasamín
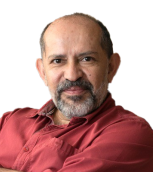
El cinismo con que la prefecta pretende pasar un bodrio por atractivo turístico y reparte cientos de miles entres sus amigos mientras cobra contribuciones especiales a los ciudadanos’.
Podría decirse que el edificio del Consejo Provincial de Pichincha (esa mole horrenda y descomunal que las reformas arquitectónicas del correísmo, experto en empeorar lo impeorable, volvieron aún más fea) es el marco adecuado para acoger un mural del pintor de bolívares y manuelas Pavel Egüez: a primera vista son el uno para el otro. Pero ¿cuál es el pecado que ha cometido la capital para merecérselo? ¿Tienen que conformarse los quiteños con la aparición en el espacio público de otro bodrio de dimensiones épicas como el que las autoridades culturales del presidente prófugo colocaron en el edificio de la Fiscalía? ¿No cabe oponer una resistencia estética frente a la grosera ignorancia de esta burocracia palurda incapaz de distinguir entre el arte y el panfleto? ¿Acaso es Paola Pabón, fiel representante de una izquierda embrutecida tras dos generaciones de consumir basura artística; Paola Pabón, con sus balbuceos sobre el muralismo mexicano, del que lo ignora todo, quien va a imponer a la capital de la República el arte público que necesita? ¿Es eso tolerable? ¿Nadie va a rebelarse ante tamaño atropello? ¿Es que la estética le importa a alguien todavía?
Ya desde las últimas décadas del siglo pasado, la persistencia del mito de Guayasamín en el arte ecuatoriano, que generaciones de artistas sintieron como una tiranía, era un síntoma de que algo andaba fallando en el país en el campo del pensamiento y de la crítica. Ese mito que, en contra de una sociedad que se movía en la dirección exactamente opuesta, mantenía vigente el realismo social de los años treinta y cerraba la puerta de la contemporaneidad al arte ecuatoriano, tiene un heredero y continuador de caricatura en Pavel Egüez, artista oficial del correísmo, cultor de indigenismos anacrónicos, reproductor ‘ad nauseam’ de iconografías dolientes, lastimeras, en forma de espantapájaros intercambiables. Sus monigotes son la versión simplificada y burda de las manos crispadas de Guayasamín y constituyen su máximo recurso. Un día, Egüez pergeña una figurita boquiabierta y escribe al pie: “Solidaridad con Paola Pabón”. Otro, reproduce el mismo adefesio acompañado de lo que parece un puño en alto y pone: “La lucha de los pueblos”. O lo que fuera. Cuando llena de fantoches parecidos un panel de 6 x 15, tenemos un mural. El que piensa pintar para el edificio de la Prefectura estará seguramente plagado de charreteras en homenaje a la batalla del Pichincha. Y caballitos en forma de perro.
Pastiches hechos de sobras de estilos trasnochados; refritos de los lugares comunes más vetustos del repertorio visual de esa izquierda que hace rato dejó de ser ilustrada; chapuza ideológica con lo peor de la iconografía de Guayasmín pero sin la cuarta parte de su técnica; panfleto vociferante; violencia ejercida contra el peatón… Ni siquiera es lo que estos murales le cuestan al contribuyente, que también; ni siquiera es el cinismo con que la prefecta pretende hacernos pasar un bodrio por atractivo turístico y reparte cientos de miles de dólares entre sus amigos mientras impone a los ciudadanos una contribución especial para el mantenimiento de las carreteras. No. El problema de fondo, aquel del que nadie quiere hablar en este país donde la crítica cultural se ha convertido en un ejercicio de complacencia y buen rollito, es el estético. Los murales de Pavel Egüez son un síntoma de parálisis mental que proyecta su sombra indeseable y opresiva sobre el espacio público. Y eso es intolerable.