Bertrand Badré: ¿Dejará la IA una deuda cognitiva a las generaciones futuras?
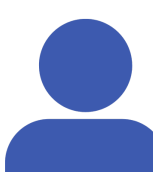
Los mercados emergentes y las economías en desarrollo, al adoptar la IA, podrían verlo de otra manera
El Concierto de Colonia de Keith Jarrett es una de las mayores obras de improvisación del jazz: una hora sin partitura, pero fruto de miles de horas de práctica. Los genios de la improvisación dependen de la maestría, y esta surge de la repetición. La creatividad nace de la restricción: sólo se puede trascender una técnica cuando se la ha dominado por completo.
Vygotsky llamó a este proceso “zona de desarrollo próximo”: la repetición convierte la limitación en destreza. Piaget también mostró que la inteligencia se construye mediante la acción reiterativa, hasta que el conocimiento se vuelve instintivo. Aprender implica dominar un marco lo bastante bien como para superarlo.
Esta dinámica rige tanto para artistas como para trabajadores del conocimiento. En cualquier campo, primero hay que seguir reglas antes de poder romperlas. Daniel Kahneman describió este tránsito entre el pensamiento analítico y el intuitivo como el paso del “Sistema 2” al “Sistema 1”. La experiencia permite confiar en la intuición solo después de haberse entrenado en la reflexión.
Sin embargo, la inteligencia artificial amenaza con eliminar esa fase de aprendizaje. Un estudio de Erik Brynjolfsson y colegas halló que, desde 2022, la contratación de jóvenes de 22 a 25 años cayó un 13 % en los empleos más expuestos a la IA (como atención al cliente o desarrollo de software), mientras los mayores no se vieron tan afectados. Otras investigaciones confirmaron que los sectores donde la IA sustituye tareas humanas son los que más reducen el empleo joven, a diferencia de aquellos donde la tecnología complementa el trabajo.
El riesgo es que la IA destruya la base sobre la que se forma la intuición profesional. Un banquero aprende ajustando modelos financieros; un ingeniero, corrigiendo errores. Esa práctica repetitiva -aparentemente tediosa- genera el conocimiento tácito que forma el juicio experto. Si la IA asume esas tareas, los jóvenes ‘queman las naves’ antes de aprender a navegar.
La ciencia cognitiva advierte que aprender no es acumular datos, sino transformar el cerebro mediante la acción. Stanislas Dehaene lo llama “reciclaje neuronal”: la práctica resignifica circuitos existentes. Pero sin oportunidad de practicar, no hay aprendizaje real. Supervisar algoritmos no forja intuición.
Para evitar esta trampa, las empresas y la sociedad deben actuar sobre tres principios. Primero, revalorizar el trabajo repetitivo, reconociendo su función formativa: ningún músico o analista se vuelve experto sin pasar por esa fase. Segundo, rediseñar los flujos de trabajo: si la IA automatiza tareas, deben crearse otras que permitan a los jóvenes ejercitarse y equivocarse. Lo esencial no es solo la eficiencia, sino la participación. Y tercero, establecer una responsabilidad intergeneracional, evaluando cada automatización por su impacto en el aprendizaje futuro. Así como existe una ética ambiental, necesitamos una ética de “decencia cognitiva”.
Jarrett brilló en Colonia porque había seguido el manual durante años. Del mismo modo, la libertad creativa colectiva depende de proteger el tiempo necesario para aprender, incluso en plena transformación tecnológica. Reconocer esta nueva ‘deuda cognitiva’ es el primer paso para afrontarla.







