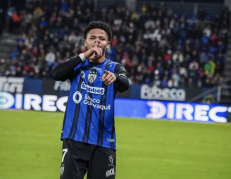Relatos de una infancia feliz: los cumpleaños de antaño
Con ruido, juegos y rodillas raspadas, así se celebraban los aniversarios; sin notificaciones, pero con lindos recuerdos
Soy una ferviente entusiasta de mi cumpleaños. De esas que lo anuncian, lo celebran y lo agradecen. Sin fuegos artificiales ni globos dorados importados, pero sí con una convicción clara: seguir aquí ya es motivo suficiente para brindar. Aunque nacer a comienzos de año venga con sorpresas climáticas no siempre bienvenidas.
He celebrado de diferentes formas: en la playa con mar y sol, bajo lluvia traicionera, con humedad pegajosa, con amigos y en familia. Si algo he aprendido con los años es que no hay fortuna más grande que estar rodeada de quienes te quieren bien… incluso después de haber sido precipitada, impertinente y, aceptémoslo, un poquito malgeniada. Esas amistades que sobreviven a todo son las que siguen apareciendo, incluso cuando una no lo mereces.
Mi infancia fue feliz, muy feliz. Primera hija, primera nieta: básicamente el centro del sistema solar familiar. Iba a cumpleaños sin zapatos porque me daba la gana y nadie se escandalizaba.
Me disfrazaba de holandesa sin motivo alguno, convencida -a mis gloriosos tres años- de que descendía de mujeres con gorros extraños y zapatos imposibles. Y nadie me quitaba esa ilusión.
Sudar era parte de la diversión
Mis cumpleaños comenzaban desde temprano. La casa se limpiaba a fondo, no fuera a ser que algún invitado detectara una mota de polvo y cuestionara el honor familiar; la alfombra de procedencia aristocrática se enrollaba como pergamino sagrado para evitar el contacto con zapatos embarrados del césped recién cortado; y la cocina desprendía un olor particular de ardua labor gastronómica: la tía era experta en sánduches de atún, y la abuela la encargada de la torta y los dulces, dispuesto con una precisión digna de revista. Todo tenía su lugar y su ritual. Prioridades claras, las de mi santa madre.
Para animar la tarde -o más bien para cansarnos estratégicamente- empezaban los juegos. La carrera de la cuchara con el huevo en la boca (sí, sigue sonando fatal), las estatuas y el infaltable baile de la silla. El objetivo era sencillo: que sudáramos la gota gorda. En mi caso, terminaba rojita como tomate, insolada y deshidratada, porque la bebida oficial del evento era gaseosa bien helada, servida en vasos plásticos. Energía líquida que nos obligaba a seguir corriendo sin descanso.
Cada juego tenía su premio, y a esa edad ya aprendíamos algo importante: la envidia existe y se manifiesta en silencios incómodos y miradas fulminantes.
Luego venía el momento estelar: el mago de turno, los títeres y, si había suerte, Tico Tico. Cantante, payasito, ídolo absoluto. Saltábamos, gritábamos, creíamos volar.
La piñata merece mención aparte. De cerámica o cartón, con los personajes de la última serie animada de televisión. A ojos vendados, turnos eternos y el palo de escoba en la mano, algún adulto malintencionado la levantaba para complicar la hazaña. Intentábamos darle con la furia de Babe Ruth. Cuando finalmente caía, se armaba el caos: caramelos, empujones y planes de acción infantiles. Las niñas siempre ganábamos: la falda se convertía en bolso improvisado. Multitasking desde pequeñas.
Al caer la tarde llegaban papá y los tíos mayores, portadores de los mejores regalos. Antes de dormir, aún con la adrenalina al tope, me bañaban a regañadientes y extendía los presentes en el piso como si se tratara del mismísimo tesoro de El Dorado.
Eran buenos tiempos. Aquellos que los chicos de hoy, hiperconectados y con batería baja emocional, difícilmente podrán entender. Son recuerdos que llegan de la nada para recordarnos un mundo sin notificaciones ni filtro. Porque antes, para ser feliz, solo hacía falta una piñata, algo de dulce, varios amigos y permiso para ensuciarse.
¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!