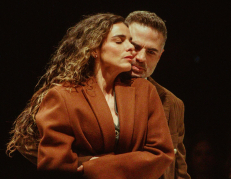¿Qué hay detrás de la crisis de la democracia?
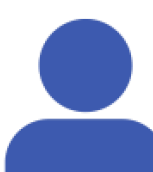
Y EE. UU., viejo bastión de la democracia en todo el mundo, atraviesa una crisis constitucional.
Ya es innegable que la democracia está en riesgo en todo el mundo. Para muchos analistas la fatiga democrática actual es inquietantemente similar a la del período de entreguerras. Pero hay una diferencia: aquella crisis estuvo ligada a los padecimientos económicos de la Gran Depresión; la actual llega en tiempo de niveles de empleo históricamente altos. Durante el período entreguerras aparecieron dictaduras surgidas de elecciones y pseudoelecciones en Europa, Asia y Sudamérica. Estos fracasos catastróficos llevaron en la posguerra a una forma de democracia circunscrita por nuevos límites legales y constitucionales en el nivel nacional y por compromisos internacionales.
En Europa continental y Japón, la democracia fue en gran medida una imposición resultante de la derrota militar, con reglas fijadas desde afuera y exentas de cualquier cuestionamiento formal. Después, la integración europea (Comunidad Económica Europea primero y UE después) se manifestó como un sistema de resolución de disputas y aplicación de reglas al servicio de normas establecidas. En un plano más general, los acuerdos internacionales se convirtieron en una presunción implícita de que ciertas reglas eran inviolables, o inevitables. Se presentó a las alianzas internacionales como medio para mantener la seguridad nacional.
Este mecanismo excepcionalmente exitoso para garantizar estabilidad en la posguerra ya se estaba desintegrando incluso antes de la repentina pérdida de legitimidad de EE. UU. tras la Guerra de Irak (2003) y la crisis financiera global de 2007-2008. Según el presidente francés Emmanuel Macron, la UE está “al borde de un precipicio” y la OTAN tiene muerte cerebral. Bajo el presidente Donald Trump, EE. UU. (y por ende, la OTAN) ya no tiene capacidad para pensamiento estratégico ni voluntad de proteger los intereses transatlánticos. Una crítica frecuente al orden de la posguerra es que no permitía ninguna opción democrática auténtica entre alternativas; de allí que los politólogos occidentales comenzaran a hablar de una amplia desmovilización. Y mucho antes de que apareciera una nueva derecha radical en Alemania, destacados intelectuales alemanes llegaron a la conclusión de que votar no cambiaba nada, que la modernidad es una cuestión de moderados sujetos a limitaciones autoimpuestas que gobiernan en nombre de los desmovilizados: una “letargocracia”.
El desafío actual es lograr mayor inclusividad democrática. El corporativismo a la vieja usanza no puede ser la respuesta porque la mayoría de personas ya no se definen exclusivamente por la pertenencia a una sola ocupación Pero, las tecnologías modernas pueden ayudar. El ejercicio digital de la ciudadanía (realización electrónica de votaciones, encuestas y peticiones) es una solución al problema de la pérdida de participación. No debería usarse para decisiones trascendentales, controversiales y divisivas, pero puede ayudar en cuestiones más cotidianas y prácticas. Esta visión de renovación democrática funcionará mucho mejor en países pequeños, como Estonia, pionero en ciudadanía digital y residencia electrónica. Ciudades individuales podrían hacer lo mismo y ofrecer enseñanzas a organismos políticos más grandes. Una respuesta local al problema de la representación puede ser el primer paso para la solución global de la crisis de la democracia.