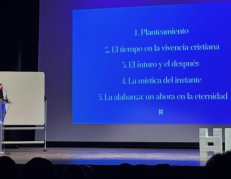Resistir amenazas, una tarea pendiente para el Ecuador
El 15 de agosto de 2007. Un terremoto de magnitud 8,0 en la zona de Pisco (Perú) causa la muerte de casi 600 personas y destruye unas 75.000 viviendas. Pocos días después.
El 15 de agosto de 2007. Un terremoto de magnitud 8,0 en la zona de Pisco (Perú) causa la muerte de casi 600 personas y destruye unas 75.000 viviendas. Pocos días después, la academia de ese país y varios organismos de cooperación internacional conformaron un grupo de trabajo que se propuso la reconstrucción física y la sistematización de los aprendizajes que ese proceso reconstructivo aportaría en lo político y operativo.
La experiencia dejó en Perú aprendizajes en temas de normatividad, financiamiento e implementación de una planificación y su ejecución.
La recuperación y reconstrucción de comunidades es uno de los diez aspectos que las Naciones Unidas consideran esenciales para lograr ciudades resilientes, es decir que, estando expuestas a una amenaza, tengan la capacidad para resistir, adaptarse y recuperarse de sus efectos de forma oportuna y eficaz (ver infografía). Esto incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas.
El terremoto del pasado 16 de abril, que dejó muerte y destrucción en poblaciones de la Costa ecuatoriana, llama a plantearse cuánto ha trabajado Ecuador en mejorar su resiliencia.
“Todavía muy poco”, responde a EXPRESO Rodolfo Rendón, arquitecto especializado en desarrollo urbano sostenible y que está a cargo de la dirección ejecutiva del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable (CEES).
El experto recuerda que desde 1992, con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, las Naciones Unidas ha puesto a disposición de los países de Latinoamérica millonarios fondos para financiar estudios y proyectos que ayuden a nuestras ciudades a estar mejor preparadas ante desastres.
“En Ecuador todavía no tenemos un plan bien pensado y dirigido para hacer uso de esos recursos. Creo que debemos hacerlo porque somos un país frágil”, sostiene Rendón.
¿Cuáles son esos puntos frágiles? El experto los detalla: sectores bajos de la Costa, como el caso de Guayaquil, que pueden inundarse por un aumento del nivel del mar; poblaciones de la Sierra central expuestas a las erupciones volcánicas; suelos inestables en el sur del país, en la vía a la costa y en la vía Alóag-Santo Domingo; y en la Amazonía, áreas vulnerables como la del ITT, que está siendo afectada.
En un comentario sobre el terremoto ocurrido en Ecuador, Ricardo Mena, jefe para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos de Desastres, hizo un llamado para que las ciudades trabajen de manera planificada y organizada, a fin de que se pueda minimizar el impacto que genera este tipo de eventos.
“El Ecuador tiene, en medio de esta tragedia, una oportunidad de reconstruir las zonas afectadas, de tal manera que si ocurriera un sismo de acá a 40 o 50 años de nuevo en esa zona, los impactos sobre la vida humana, las actividades económicas y el ambiente sean muchísimo menores de lo que han sido en esta ocasión”, dijo.
Hoja de ruta para la reconstrucción
El Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable (CEES) plantea que la labor de reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto debe estar regida por políticas.
Propone que se conforme con esos sectores una microrregión especial de desarrollo sustentable, cuya gestión debe estar a cargo de una agencia especial.
Rodolfo Rendón explica que esa entidad debe estar integrada por el Gobierno, los municipios y el sector privado (cámaras productivas, la academia, gremios profesionales, organizaciones no gubernamentales y comunales).
¿Qué ventajas ofrecería formar esa unidad? Rendón señala que el dinero podría tener un manejo más transparente y controlable.
“Los municipios pueden trabajar juntos y se crearían sinergias, que permitirían escuchar sugerencias y pensar en soluciones conjuntas”, agrega Rendón.