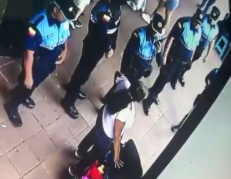Historia de dos realidades
“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación”. Con estas memorables líneas da comienzo una de las novelas más famosas de la literatura universal: Historia de dos ciudades, de Charles Dickens, clásico ambientado en Londres y París durante la época de la Revolución francesa. Dickens aborrecía la injusticia social derivada del “Ancien Régime” absolutista, pero al mismo tiempo condenó los excesos de los revolucionarios franceses. Casi dos siglos más tarde, el antiguo primer ministro chino Zhou Enlai dio su opinión acerca de la Revolución francesa: es “demasiado pronto para valorarla”. Esta legendaria respuesta hizo un exquisito homenaje a la ambivalencia de Dickens. Muchos de los ideales asociados a la Ilustración inspiraron a los partidarios del derrocamiento de Luis XVI y previamente impulsaron la Revolución americana, mientras se estaba produciendo otra revolución de enorme trascendencia histórica, también íntimamente ligada a esos valores: la Revolución Industrial. La proliferación de regímenes políticos más liberales se combinó con la oleada de avances científicos y tecnológicos para inaugurar el período más próspero de la historia de la humanidad, del que somos beneficiarios. La ciencia ha progresado a un ritmo trepidante. Steven Pinker, profesor de psicología en Harvard, proclama que “la Ilustración está funcionando”. Considera que se ha producido un muy notable progreso moral en los últimos siglos, con avances que van mucho más allá de los que reflejan la gran mayoría de variables macroeconómicas y que incluyen unos derechos individuales y colectivos que vienen expandiéndose (en términos sustantivos y geográficos), así como una reducción generalizada de la violencia. La magnitud de los múltiples éxitos cosechados tiende a infravalorarse debido a un sesgo cognitivo que nos hace recordar con gran nitidez las catástrofes y elevarlas a la categoría de norma. Es evidente que no nos faltan motivos para la inquietud ante los efectos secundarios de la propia Ilustración. El concepto de “los perdedores de la globalización” ha dado fuelle a movimientos de corte populista, como la presidencia de Donald Trump. Asimismo, el progreso científico-técnico derivado de la Ilustración ha revelado su faceta más oscura. Por ejemplo, las teorías de Einstein y el descubrimiento de la fisión en 1938 permitieron la generación de electricidad mediante energía nuclear, pero desembocaron también en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y los desastres de Chernóbil y Fukushima. Otros ámbitos plagados de riesgos son el de la ingeniería financiera, como demostró la crisis de 2008, y el cibernético, sobre todo en cuanto a la posible vulnerabilidad de infraestructuras estratégicas. Todos estos peligros se añaden a la que quizá sea la mayor amenaza para la humanidad: el cambio climático, que tal vez aún estemos a tiempo de frenar. El racionalismo científico tiene la virtud de proporcionarnos herramientas para remediar sus propios desmanes. Lo que resulta bastante menos prometedor es la actual ausencia de un liderazgo mundial convincente que apueste por una gestión colectiva y responsable de nuestros problemas transfronterizos.