La angurria de Guadalupe
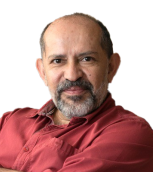
La angurria de Guadalupe Llori no tiene nada de ilegal. Es, simplemente, repugnante. Pero todo en orden
Había una vez un ministro de Cultura del correísmo que pasó de columpiarse en los parques infantiles en compañía de sus colegas escritores a moverse en carros oficiales rodeado de asistentes que le llevaban las carpetas, los teléfonos, la chaqueta... En principio, ninguno de sus viejos amigos creyó que semejante cambio se le subiría a la cabeza. Después de todo, era el pana de toda la vida. Pero se le subió. Poco a poco se fue haciendo más difícil abordarlo. Se lo llamaba por teléfono y respondía un asistente cuya misión principal en la vida era no ponerlo. O se lo encontraba en algún lado (una feria del libro, por ejemplo) y apenas saludaba, ocupado como estaba dialogando con gente más importante que uno. Días antes de dejar el ministerio, abrió su corazón al más querido de sus antiguos camaradas de holganza y conversaciones literarias y le dijo: de ahora en adelante no sabré cómo organizar mi vida sin chofer. No es para menos, comentó otro cuando se enteró del drama: “un día lo vi meter la mano en el bolsillo, sacar un chicle y dárselo al chofer diciendo: pélame esto”. Probablemente exageraba. Pero como síntesis de lo que había sido la trayectoria del amigo en las altas esferas del poder, era impecable: del columpio al pélame-este-chicle. Es duro aceptarlo pero es obvio que el cargo le quedó grande.
Hay una alta dosis de mezquindad y otro tanto de codicia reprimida en esta tendencia, común en la gente pequeña, a apreciar el poder por sus privilegios: carro con chofer a la puerta, viajes en primera clase, asistentes que se encargan hasta de pelar los chicles que se va a comer uno, suites presidenciales, cenas costosas, tragos finos… Hay quienes enloquecen con todas esas cosas ni bien asumen sus altos cargos. Hay quienes dedican los mejores esfuerzos de sus carreras políticas para tenerlas. Balzac las llamaba “pasiones vulgares” y decía que al estadista verdadero le son indiferentes. Y sí, deberían serlo. En la afición por esta vida regalada, el ciudadano de una democracia debería reconocer al político que va a terminar dándole una puñalada por la espalda. Se empieza cenando en Palacio con Miguel Bosé, Cohiba cubano, coñac francés y profiteroles belgas, todo pagado con plata ajena, y se termina cobrando millonarios sobreprecios. Y dándose a la fuga.
¿Dónde piensa terminar Guadalupe Llori? Es obvio que, desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, vive a un ritmo que no podría costear y de hecho no lo hace. El poder, para ella, es por ejemplo la posibilidad de hacerse pagar por el contribuyente la suite más lujosa del hotel más caro de Guayaquil. O de la ciudad que fuese, porque todavía no ha tenido tiempo de viajar al extranjero, pero ya lo hará. Alojarse en un resort hiperexclusivo de la Amazonía y justificar los gastos con el membrete de “trabajo en territorio”. Pedir reembolso hasta de los consumos del minibar y de los masajes relajantes que le dieron a ella y a sus amigos. En definitiva: tratarse bien con plata ajena. Guadalupe Llori se siente en la gloria y resulta que la gloria (esto también lo escribió Balzac) nunca es barata.
La función pública concebida como un privilegio, no como un servicio: eso es Guadalupe Llori. Los escándalos de indelicadeza acumulados en apenas cuatro meses de mandato la pintan de cuerpo entero. Ella parece conducirse exactamente como prescribe su coidearia Rosa Cerda, a quien tanto defendió: lo importante es no dejarse pescar. ¿O acaso está prohibido alojarse en la suite más cara de Guayaquil? No lo está. La angurria de Guadalupe Llori no tiene nada de ilegal. Es, simplemente, repugnante. Pero todo en orden.







