La reforma política será cosmética
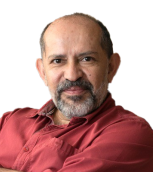
Queda, quizás una última posibilidad que, por alguna extraña razón, nadie quiere discutir en el Ecuador: la eliminación de la obligatoriedad del voto’.
Si disminuir el número de asambleístas es lo mejor que se le ocurre al Gobierno a la hora de plantear una reforma política vía consulta popular, entonces estamos perdidos. Claro que no estaría mal hacerlo. Claro que significaría un ahorro. Claro que nadie se va a oponer. Tener en la esfera pública menos borregos, rateros y semianalfabetos costeados por los contribuyentes no puede ser malo. Pero ¿mejora la calidad de la representación? ¿Eleva el nivel del debate? ¿Fortalece la democracia? En absoluto. Los borregos, rateros y semianalfabetos seguirían ahí, nomás serían menos. ¿Y?
La segunda pregunta perteneciente al grupo de las tan pretenciosamente bautizadas como “Enmiendas para el fortalecimiento de la democracia” (la número 5) se entiende aún menos: propone una reforma que ya está hecha. “Exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 por ciento del registro electoral de su jurisdicción”: eso ya consta en el artículo 322 del Código de la Democracia. Lo único que se añade es la obligación de llevar un registro periódico de adherentes. Pero eso (otra vez) ¿mejora la calidad de la representación? ¿Eleva el nivel del debate? ¿Fortalece la democracia? Más aún: ¿ayuda a reducir el número de partidos?
Parece que las reformas políticas contundentes (de algunas de las cuales se viene hablando por años) se quedaron en el tintero de Carondelet. Por ejemplo, aquella de trasladar la elección de asambleístas a la segunda vuelta electoral: una medida mucho más efectiva para disminuir el número de movimientos políticos y que tendría el efecto adicional de otorgar al presidente electo un mayor margen de gobernabilidad. Sin embargo, hay un problema de coyuntura política: resulta que el partido más organizado y numeroso del país y, por tanto, el que resultaría más beneficiado en caso de adoptarse esta reforma, es precisamente aquel cuyo proyecto político consiste en establecer un régimen de partido único, eternizarse en el poder, manipular la justicia, enterrar las libertades de expresión y asociación y conferir impunidad a sus delincuentes prófugos o presos (que son legión). Así que la reforma aparentemente más efectiva para fortalecer la democracia terminaría convirtiéndose en la mejor fórmula para acabar con ella.
En conclusión: más allá de la dudosa voluntad del Gobierno, de su inexistente imaginación y su nula capacidad política, el país está atrapado en su propia falta de vocación democrática. Queda, quizá, una última posibilidad que, por alguna extraña razón nadie quiere discutir: la eliminación de la obligatoriedad del voto.
Si el voto fuera voluntario quizás el nivel de participación sería mínimo, pero lo mismo ocurre en países con democracias robustas e instituciones fuertes cuyos ciudadanos no están obligados a votar. Desaparecerían los personajes de farándula de las papeletas electorales. Los candidatos tendrían que dirigir sus mensajes a aquellos ciudadanos realmente interesados en la política, por tanto los más informados. El nivel del debate se elevaría y, en consecuencia, el de la representación. Con el voto obligatorio, por el contrario, la representación política queda en manos de quienes nada saben, nada entienden y nada quieren aprender de la política. Es el caldo de cultivo de todos los populismos. Es difícil pensar en una reforma política más radical que esta. Mucho pedir para un gobierno insoportablemente tibio, profundamente aburrido y esencialmente cobarde.







