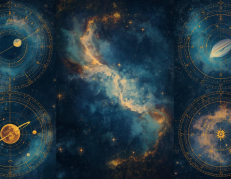El humilde jabon de 54 millones
En las montañas de la alta Galilea, el futuro no se lee en las líneas de la palma de la mano, sino en el propio paisaje. Al final de la carretera que serpentea entre poblados de distinta etnia y religión asoma Pki’in, una villa drusa de tejados rojos a cuatro aguas donde también conviven árabes -musulmanes y cristianos- con unos pocos judíos. Hasta una casa que evoca cuentos de los Hermanos Grimm se acude en peregrinación para comprar el jabón artesanal con el que, aseguran sus fabricantes, lava su piel Madonna.
Por una pastilla de 125 gramos -80 % de aceite de oliva puro y 15 % hierbas de la comarca- se llegan a pagar unos 50 euros (54 dólares) en China o Japón. En la tienda abierta en el antiguo corral de la vivienda cuesta menos de la mitad. El Secreto de Gamila, esa es la marca de los jabones, no hace publicidad, pero mueve un negocio anual que factura 50 millones de euros (54 millones de dólares) y da empleo a medio centenar de mujeres de las cuatro religiones.
“Fue todo por el helado, ¿sabe?”, confiesa Gamila, que a los 76 años acaba de alzar en el aire una silla de madera maciza. Acomoda al periodista bajo la fotografía que ella comparte con el fallecido expresidente Shimon Peres, ante una mesa convertida en un auténtico bodegón. Hay dátiles, pan de pita, kubhe (croquetas de carne), avellanas, aceitunas, manzanas verdes... en torno a un añejo samovar del que mana té ardiente.
En el laboratorio, más propio de un alquimista, hay tarros de romero, canela, lavanda y esencia de granadas.
A caballo entre el realismo mágico de sus ancestros, el laborismo primigenio del Israel de su juventud y las hojas de cálculo del ordenador de su primogénito, Fuad, el relato de Gamila resulta consistente. “Debió de ser un antojo”, recuerda. “El heladero hizo sonar su silbato a la entrada del pueblo y le pedí a mi marido que me comprara uno. ‘No tenemos dinero’, dijo. Me acababa de casar con 16 años”.
“Si no tenemos ni unos céntimos para un helado, ¿qué vida nos espera?”, le replicó a su esposo Gamila. Fue entonces cuando rompió con su existencia de campesina en una sociedad patriarcal y se encaminó con su familia hacia el Sur. “Estuvimos más de 12 años recolectando naranjas”, rememora en su estancia en Ramle, en la periferia de Tel Aviv. Ahorraron todo lo que pudieron. Sus cinco hijos hablan hebreo con fluidez.
En la pirámide social del nuevo Estado, los drusos ocupaban uno de los últimos escalones, solo por encima de los árabes. Hoy son apenas 150.000 en Israel y están presentes también en los vecinos Líbano y Siria como una minoría que permanece leal a la nación en la que habitan por razones de estricta supervivencia. La religión es su signo identitario. Como los jabones de Gamila, su culto guarda celosamente en familia secretos esotéricos y gnósticos.
La familia regresó a las colinas de Pki’in para construir su nueva casa. El padre de Gamila, Fares, prácticamente ciego, le había enseñado a distinguir plantas medicinales en el monte observando las hierbas aromáticas que mordisquean los animales. Por las noches, intentaba condensar en una pastilla los baños de aceite de oliva y hierbas que le daba de niña su abuela. Fueron años de ensayos en el improvisado laboratorio situado junto a su dormitorio. Frotó su piel y la de los suyos hasta que al final reencontró el aroma que guardaba en la memoria. Y se corrió la voz por todo el país de que una abuela drusa del norte de Galilea fabricaba unos jabones artesanales que parecían tener propiedades reparadoras.
Las cuadriculadas pastillas verde oliva de El Secreto de Gamila se secan ahora en una planta de 20.000 m2 del parque empresarial de Tefen, en Kfar Vradim, a una decena de kilómetros de Pki’in. Apenas hay presencia masculina a la vista. Con excepción de sus hijos Fuad -que dirige el emporio familiar Savta (abuela, en hebreo) Gamila Ltd., que cuenta con un centro de distribución internacional en Holanda- y Fares -que custodia las fórmulas heredadas de su madre-, en la fábrica solo trabaja otro hombre: un maestro mezclador que funde el contenido de grandes cubas de aceite de oliva virgen con las hierbas maceradas en redomas de vidrio. El resto son mujeres del entorno, en su mayoría drusas jóvenes.
En función de los picos de demanda, pueden trabajar hasta 60 operarias cortando artesanalmente y empacando con primor los jabones -esta vez, con destino a Taiwán-, que experimentan un proceso de secado natural de más de seis meses. “Cobramos el salario mínimo (unos 1.197 dólares mensuales), pero estamos al lado de nuestras casas”, reconoce una empleada.
Al final, Fares -que sufre una notable disminución de la visión, al igual que su abuelo, y en quien todos dicen ver su reencarnación- revela los nuevos secretos de la familia: cremas de manos, loción para después del afeitado, desodorante..., con aroma de cedro o de limones amargos. Son innovaciones que aún no han llegado a los estantes de las perfumerías.